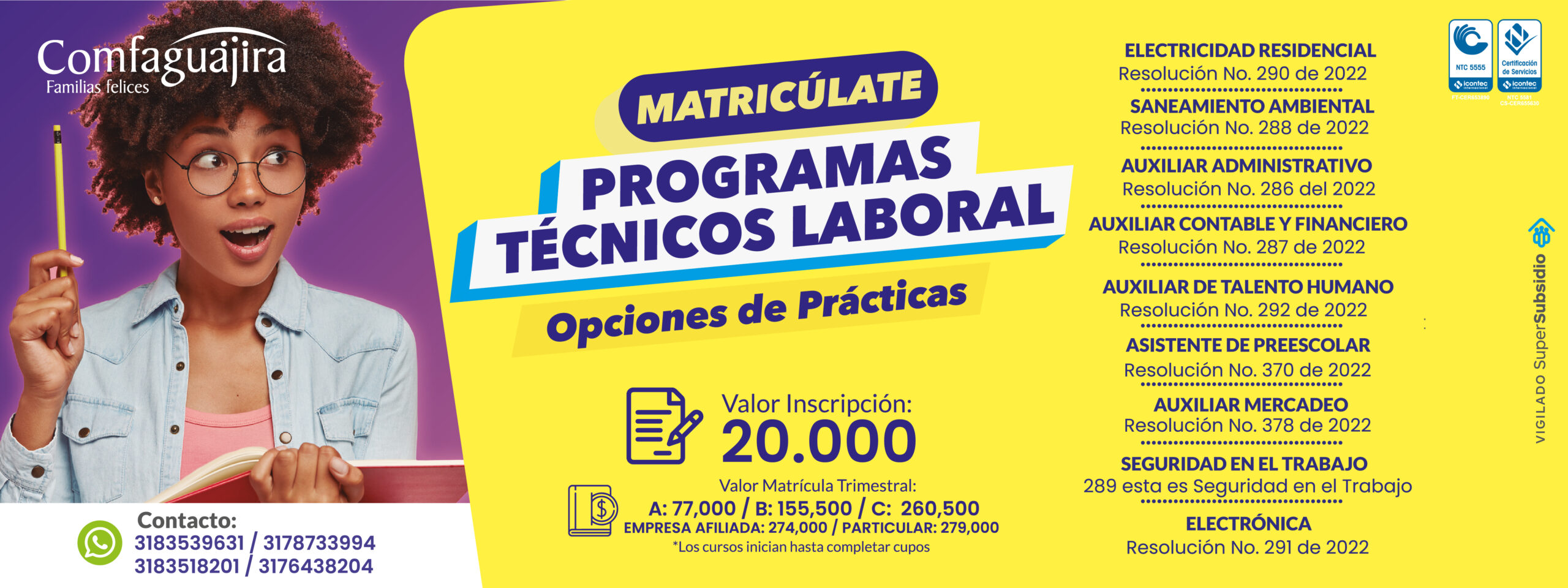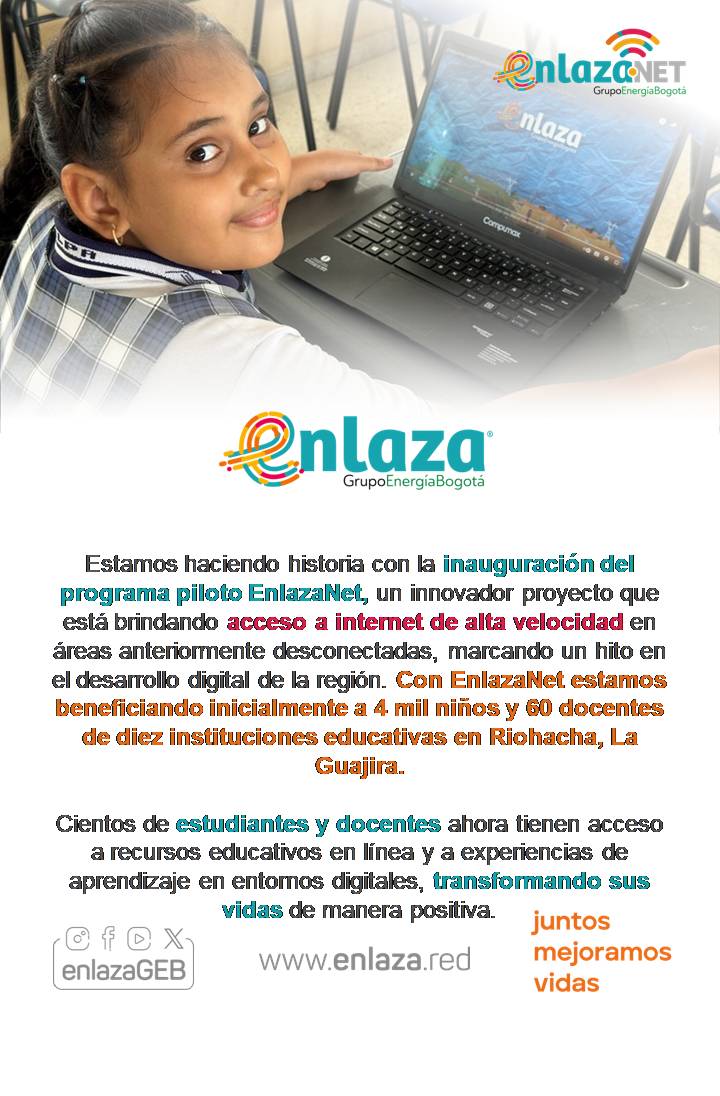*Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
Por Marga Lucena Palacio Brugés.
Un grito de dolor lo anunciaba: la muerte visitaba el barrio.
Bastaba asomarse a la puerta de la calle para saber dónde había llegado, pues los vecinos corrían rumbo a la casa del difunto, deseosos de conocer cada detalle.
La noticia se riega como pólvora y la casa se sigue llenando y cuando ya no da abasto, se agranda el lugar, invadiendo el espacio público; de tal manera que en la puerta de la casa del finado se sitúan carpas y sillas que alquila un fulano, muy allegado a la familia, capaz de proveer todo lo pertinente para el velorio: café, cigarrillos, galletas, queso, etc.
Contenido sugerido:
El dolor, manifestado en requiebros, tocan sus picos más altos en dos momentos: cuando el ataúd llega a casa y cuando parte para el funeral. De resto, es un sube y baja de emociones que desciende con el cansancio y se enciende cada vez que un amigo o pariente se hace presente.
En la casa del velorio no se prende ni un fogón, sólo el del agua hirviendo para el café, pero la comida nunca falta porque las ollas y peroles no paran de desfilar.
La solidaridad se impone y los vecinos y parientes no tan cercanos, se encargan de mantener la cocina muy bien abastecida para alimentar a la familia que, destrozada del dolor, no tienen cabeza y ni hambre para pensar en comer.
Son nueve días con la casa llena y las misas y rezos de rigor, frente a un altarcito, con candil encendido, un crucifijo y un vasito de agua, por si el difunto murió con sed.
Luego la soledad es la compañera del luto de por lo menos un año, hasta que todos se vuelven a reunir en el primer aniversario del sensible fallecimiento, donde se recuerda al difunto con una misa cantada, la casa se vuelve a llenar y se reparte comida especial y hasta recordatorios de santos, en su memoria.
Así crecimos, estas fueron las costumbres que de generación en generación nos acompañaron, pero cuando el dolor se vuelve cotidiano y los muertos son el pan de cada día, ya no hay tiempo a tanta ritualidad y mucho menos cuando una abrupta pandemia nos impone tantos límites y nos ata de pies y manos.
Así las cosas, no nos queda más que apretar los puños y que las lágrimas caigan hasta que los ojos se sequen: ¡que impotencia tan vergaja! Hoy despedimos a las carreras, sin abrazos y sin misas.
Algunos logran una fugaz oración de despedida, en casa o en el cementerio, otros una caravana prudente para acompañar, de lejitos, a la familia. Los celulares reemplazaron los pañuelos, ellos son los destinatarios del dolor y con mensajes abrazamos a los dolientes.
Las funerarias vienen sustituidas por las redes sociales: Facebook e Instagram llevan el primado y es ahí donde se expresan ahora las condolencias y lloramos nuestros muertos, porque las estadísticas dejaron de ser números y ahora tienen el nombre y rostro de tus familiares y amigos.
Dios mío, ¿hasta cuándo?… paciencia y resistencia que no hay mal que dure cien años y ni cuerpo que lo resista.
Ya encontraremos la forma de honrar a los que partieron, de abrazarnos en un gran y único velorio y sacar todo el dolor de las heridas sangrantes que aún no cicatrizan.
Por lo pronto, como sobrevivientes de este holocausto, nuestro deber es cuidarnos y limitar todo aquello que ponga en riesgo nuestra integridad. Que nada ni nadie nos arrebate la fe, el sol volverá a brillar y esto también pasará.