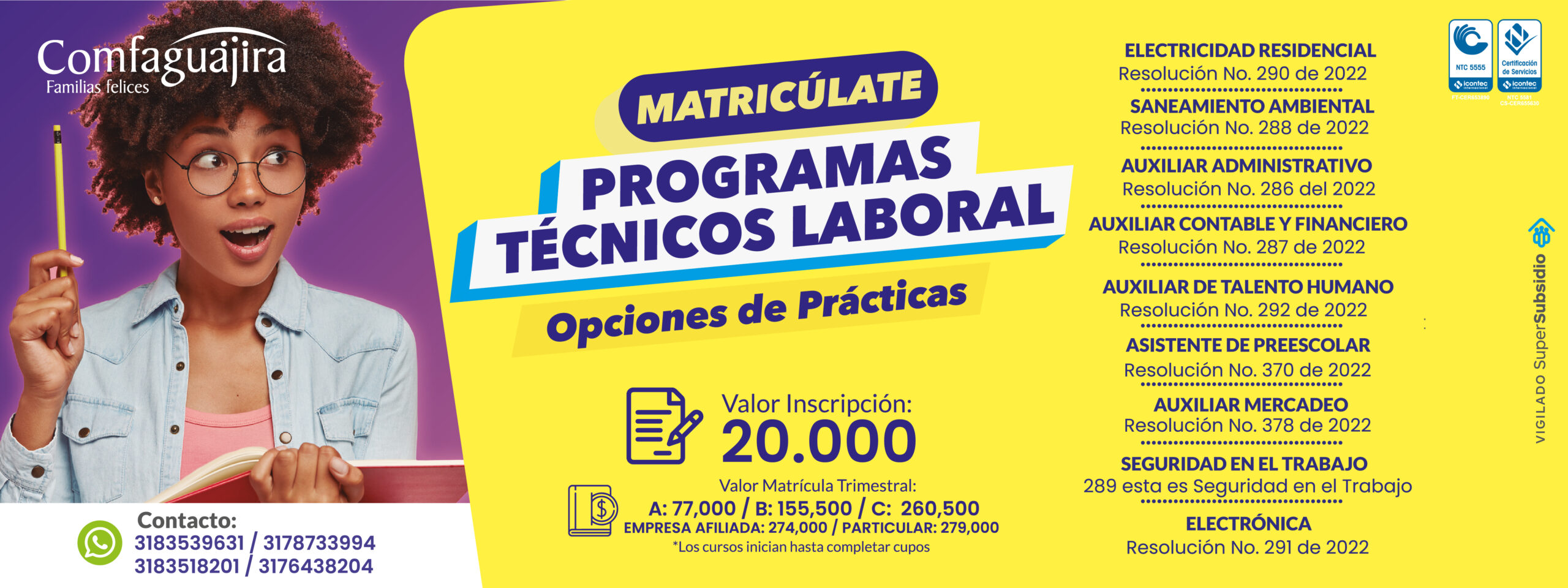Por Vizo Arcieri.
A Raquel Teresa, con todo mi amor.
La comadre vino por mi madre. No lo sospechamos hasta este último domingo de abril, lánguido, de luna triste, en que mi madre le siguió sus pasos. La comadre le dijo esa tarde: “Nos vamos a bailar al cielo”.
Cuando la comadre llegó, no sabíamos que era ella. No lo imaginamos cuando vimos, con recelo, a un taxi amarillo estacionarse frente al antejardín enrejado de la casa. No tuvimos la menor idea de que podía serlo cuando se abrió la puerta trasera del carro, con vidrios ahumados y salió una pierna gruesa, con unos zapatos negros de mujer de otros tiempos. Y mucho menos lo creímos cuando apareció un bastón de madera que se afianzó con fuerza contra el pavimento.
Solo tuvimos la certeza de que era ella cuando puso el grito en el cielo: “¡Oye, partida de ‘chacarones’, vengan a ayudar a la comadre a bajarse de este aparato!”. Salimos corriendo, presurosos, y casi nos caemos cuando llegamos al portón de metal y la llave se nos trabó por el apuro que llevábamos.
Contenido sugerido:
- Acrobacias en el trapecio de la realidad y la ficción: “¿¡Qué escribiste hoy, amor?!”
- Domingo, 12:26
- La tarde que casi mando al carajo a Rubén Blades
- “Después del baño me voy para mi casa”
Era la comadre de siempre con su vozarrón de caldero. Ese día fue a despedirse, sin saber que pudiera ser tan rápido su ida y a llevarse, de paso, a mi madre.
Fueron tres días antes de Semana Santa. Se presentó de sorpresa a la casa y nos dio la impresión de que hacía más de media vida que no la veíamos, pero seguía siendo exactamente la misma comadre deslenguada que sonrojaría a un convento entero; la comadre de las risotadas que le importaba un pepino a quien no le gustara su ruidosa alegría.
Esa tarde no pudimos impedir que se le acercara al oído de mi madre para decirle algo que ella no entendió y que nosotros menos pudimos oír, pero que hasta este domingo de abril mis hermanos y yo tuvimos la revelación de lo que dijo.
“Ni para el putas que me voy a bailar sola en el cielo”, le susurró la comadre a mi madre, que se quedó ensimismada, viendo a una ardilla, de color ladrillo y pecho de algodón, morder un níspero seco en lo alto del árbol de la calle.
Lo tenía todo planeado, la comadre. A los cinco días de aquella visita inusual se murió en una camilla de un hospital colapsado, con el bastón de madera apretado en su mano derecha y con el que la cremaron, porque no hubo poder humano que se lo quitara, aún después de su deceso.
La comadre y mi madre fueron primas del alma, se quisieron mucho, tanto que cuando se casaron con los amores de sus vidas y tuvieron hijos, mi madre le pidió que fuera la madrina de su hija, la única hembra de cuatro hermanos. “Nojoda, prima, su hija es mi hija, claro que se la bautizo”, le dijo.
Y desde entonces fue para la familia, la comadre. Nunca ninguno de nosotros la llamó por su nombre de pila. Mi madre y la comadre bailaron largos carnavales, antes y después del bastón.
Cuando solteras, en las fiestas miraban de reojo y se secreteaban para comentar sobre las pintas de los galanes que las enamoraban y las sacaban a bailar mambos. Saltaron a ritmos de mapalés y cumbiambas y, cuando eran mujeres hechas y derechas, salían a la pista a armar el desorden en los festejos familiares. “Le cae la madre al que no baile”, decía la comadre a los más aburridos.
Diez días después de la partida de la comadre, mi madre envolvió su pollera de carnaval y las cayenas con escarcha en los pétalos y partió. Nunca vi a una cumbiambera más feliz como mi madre. Cuando ingresé a la casa y corrí la sábana que la tapaba sentí sus ojos puestos en los míos, me reconoció de inmediato, con esa expresión vívida de amor de siempre que el Alzheimer le había robado en los últimos años.
Incluso, llegué a imaginar, en un momento dado, que me iba a hablar para decirme: “Y te pusiste la camisa de carnaval que te hice”. Yo le contesté, sin oírla decir nada, creyendo que me había hablado: “Sí, madre mía, madre de mi corazón, es la camisa que me cosiste hace once años y sigue intacta. Me la puse para ti, en tu honor, para despedirte”. Pero hablé solo. Ella siguió sonreída, hasta que mi hermano llegó y le pidió a la mujer que la acompañó tantas noches y días asistiéndola que le pintara los labios de carmesí, como siempre los lució en vida.
Este domingo lloré a mi madre. Mi madre, mi cumbiambera del alma, de mis huesos, de mi corazón, de mis venas, de mi sangre y de mis pulmones. Me arrodillé ante ella. Le dije adiós. Ella estaba tranquilita, sin los ojos cansados. Nada más le faltaba respirar, levantarse y bailar. Pero ya no era hora de volver a poner los pies en las baldosas de la vieja casa que le compró su amado Vicente para que fueran felices y de donde ella ni él volvieron a salir para ninguna parte.
Bien hubiera podido darme la mano para sentarse y andar. Pero no quiso. Ya estaba preparada para acompañar a la comadre para irse a bailar al cielo. Los tambores, la gaita y la flauta de millo la llamaban a lo lejos. Sus hermanas estaban asomadas a las ventanas de las nubes desde las seis de la mañana, ansiosas y felices por verla de nuevo. Y, antes de que llegara, cometieron el atrevimiento de decirle a Dios, como si él no supiera, que se iba a dar cuenta que faltaba ella, Raquel Teresa, para arreglar la fiesta en el cielo.
25 de abril del 2021.
En los tiempos del fin del mundo.