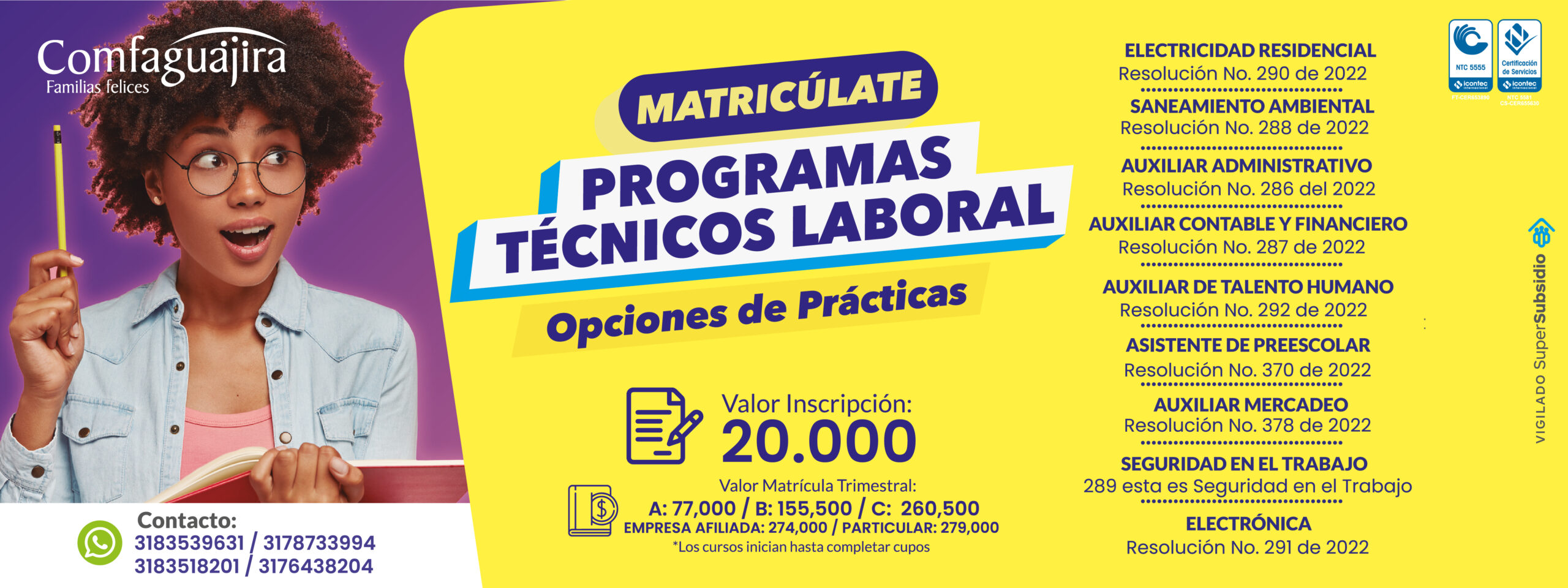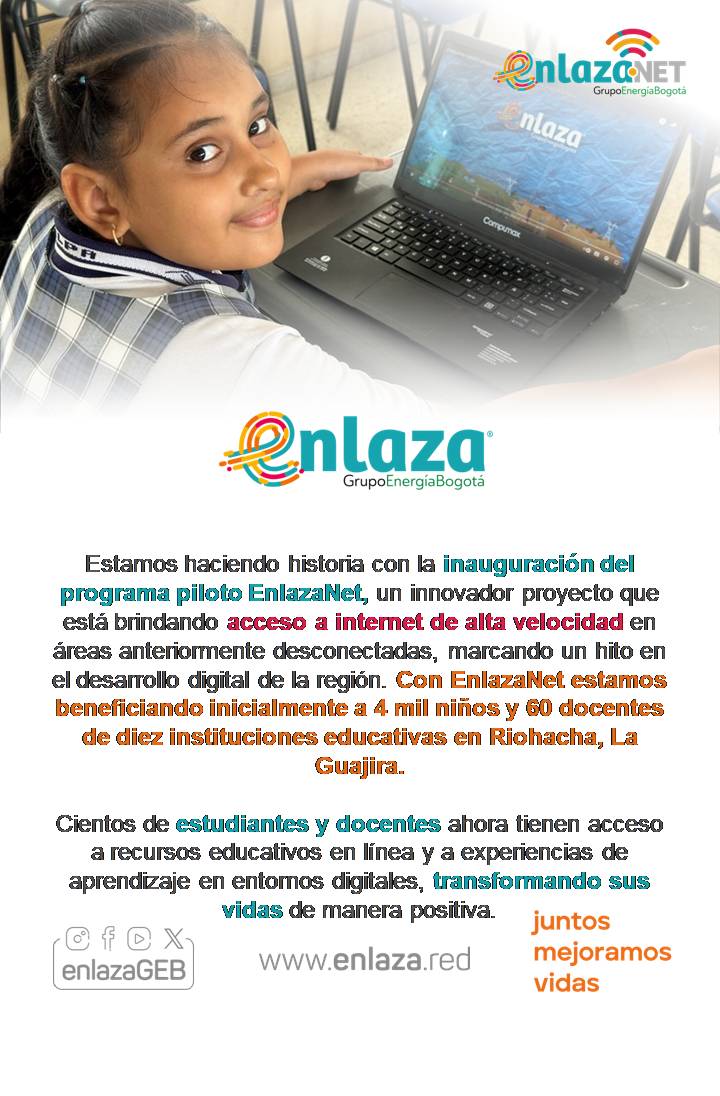Por Vizo Arcieri.
Octavio fue el primer sabio de carne y hueso que conocí. Fue en el colegio. No tenía el pelo ensortijado, ni las barbas largas como los filósofos griegos. Tampoco la contextura perfecta de las láminas de Apolo, del libro de Historia y Filosofía. Al contrario. Era de figura frágil, delgado, poseía un andar cansino e iba, casi siempre, con los brazos cruzados y medio cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante como si le pesara el corazón. Era de cabellos negros, domesticados por una buena cantidad de goma capilar y usaba unos lentes con monturas de plástico, de color carbón, que le daban un aire de desamparo y, a la vez, de autoridad y misterio.
Tenía los ojos gastados, pero felices, del lector contumaz que, a veces, no sabe si está viviendo su propia realidad o la de la novela o libro que está devorando noche a noche. Era medido y sobrio de palabras. Pero cuando hablaba provocaba silencios y verlo sonreír era una fortuna porque casi siempre prefería la introspección.
Contenido sugerido:
- La hermosa flor de sangre del muerto en mitad de la calle
- El cuento de los ricos que entraron al cielo, de contrabando y en camello
- Natividad
- 1999: El día en que nos emperfumamos para esperar el fin del mundo
Octavio compartía su sabiduría con sus discípulos, que éramos nosotros, los casi 300 alumnos de bachillerato del Colegio Biffi La Salle, de Barranquilla, que nos reuníamos a su alrededor para oír su reflexión de la mañana, como un profeta rodeado por sus seguidores. Después del desayuno material en casa venía el desayuno espiritual y conceptual de Octavio, que lograba silenciarnos sin pedir que cerráramos la boca para oírlo con su voz débil, de recién despertado, que amplificaba con un equipo de sonido potente, a cielo abierto, en el patio del colegio.
Hasta que el último murmullo no se extinguía, no iniciaba su reflexión. Él sabía que estaba esparciendo un puñado de semillas que iba a caer en campos estériles, en unos casos; aunque, indefectiblemente, florecería, en otros, sin que, incluso, él lo fuera a saber alguna vez de su vida. Pero estaba empeñado en entregarle a la sociedad unas centenas de seres útiles para que ayudaran en la construcción de un mundo mejor. Si es que este mundo llegará a ser mejor algún día, antes de su fin.
Eran los tiempos de la guerra fría. Pendíamos de un hilo, mientras jugábamos al fútbol y bailábamos en fiestas. Un botón, que algún dedo índice hundiera, nos borraba del mapa a todos. Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus bombas nucleares bien aceitadas, luchaban por la supremacía del universo y se peleaban por ganar tanto los juegos Olímpicos como por poner la primera huella de los zapatos de sus astronautas en la luna. Octavio sabía por los senderos peligrosos por los que transitaba la humanidad y cómo había sido construida la sociedad que estaba afuera de las cuatro paredes de nuestros salones de colegio. Nos enrrostraba la realidad y nos hacía ver que no íbamos a navegar en ríos de leche cuando estuviéramos de patitas en la calle de la vida porque no eran días felices y nos iba a tocar la tarea enderezar tanta chatarra que estaba torcida.
Nos tenía perfectamente identificados. Decía que éramos unos pequeños burgueses y que al salir del colegio nos íbamos a tropezar con un mundo lleno de injusticias, de hipocresías, indolencia, de pobres clamando redención, de violencia, amenazas de guerras y desigualdad.
No estábamos para llevar una vida muelle, con tantos problemas rondando la tierra. Todas estas reflexiones diarias de boca de un “hermano Lasallista” o del “cura Octavio”, como se atrevían a decirle algunos, me abrieron los ojos para tratar de entender lo que estaba sucediendo.
Cuando en las fiestas familiares me atrevía a decir lo que pensaba, animado por tres aguardientes, mis tíos, sorprendidos, murmuraban: “El hijo de Vicente salió comunista”. Sin embargo, nunca, por aquellos días, alcancé a leer a Marx. Pisé la universidad con las reflexiones de Octavio revoloteándome en la cabeza, a veces esas enseñanzas se me salían al hablar y me causaban líos; otras las veía en la calle, en las noticias que leía en los diarios o que veía en la televisión. Entendí cuán importante había sido la enseñanza de Octavio, el sabio. Ese retumbar de ideas a las 7 de la mañana cambiaron mi forma de concebir el mundo, de pensar, de actuar. Supe que ya no era el mismo y que debía aumentar mi concepción de lo que vivía, de lo que me rodeaba.
De lo que siempre me arrepiento es que nunca le pude decir todo esto a Octavio, el sabio. Nunca regresé a agradecerle por lo que había hecho de mí, sin saberlo. Nunca más lo volví a ver desde aquella última vez en el coliseo del colegio cuando me entregó el cartón de bachiller y lo vi medio sonreír para la foto del recuerdo. “Pequeños burgueses”, era la frase que se hacía eco en mi mente.
Muchos años después de haber dejado el colegio Biffi La Salle, al que nunca más he vuelto, ni volveré, supe que Octavio había muerto. Entonces recordé aquel sabio humilde. Recordé sus batallas porque el Biffi fuera potencia en básquetbol en vez de fútbol. Lo evoqué apaciguando el ímpetu de los chicuelos de primaria cuando salían en manadas corriendo al oír la campana de fin de la jornada diaria. Se colocaba con su figura de huérfano en medio del pasillo y con un brazo cruzado al pecho y el otro estirado, iba haciendo señas con su mano de calma, de no correr. No decía una palabra, sus gestos aplacaban el desborde de felicidad de los niños y los hacía caminar como por arte de magia, solo con su sosegada forma de pedirles que frenaran la carrera. Era admirable.
Finalmente, Octavio, Octavio Sánchez, el sabio, nos enseñó a soñar, a amar la libertad, a tratar de ser justos y misericordiosos y, sobre todo, a entender que había un mundo afuera que nos necesitaba.
Siento que me quedé corto en contar quién era Octavio. Fue más grande de lo que pude escribir de él. Imagino que a esta hora debe estar tratando de que los ángeles más pequeños dejen de estar corriendo como locos por los pasillos del cielo.
Enero 2 del 2021
En los tiempos del fin del mundo.