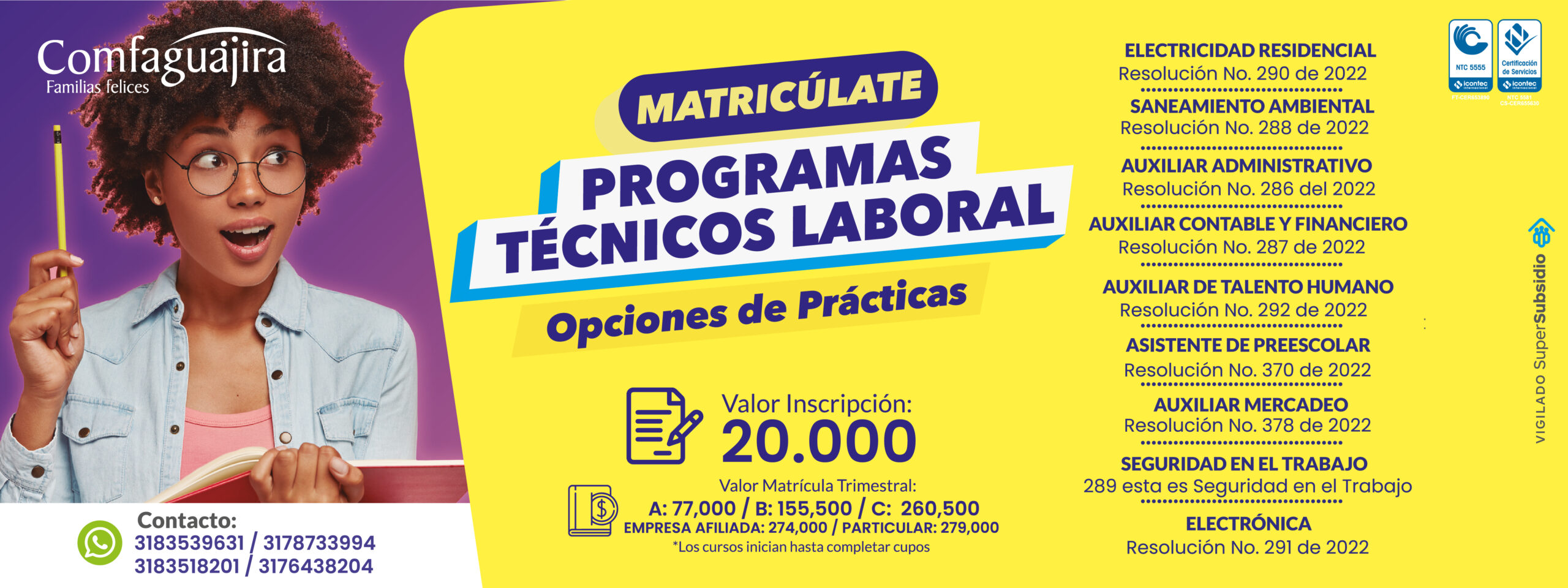Por Abel Medina Sierra
El silencio parece ser un pacto implícito de convivencia y una forma de vida entre los wayuu de zona rural. Como si las personas regalaran el espacio sonoro a las aves. Camino a la comunidad de Kotorreramana, monte adentro a la vera occidental de carretera entre Cuatro Vías y Albania, jurisdicción de Maicao, parece que, durante las mañanas, cada rancho vetusto estuviera desolado. Los hombres, seguro salieron a trabajar, los niños en la escuela y las mujeres, silenciosas y sigilosas se agazapan en la domesticidad cotidiana. Parecen mirar el mundo desde las discretas hendijas.
De pronto, al encuentro de nuestro tortuoso camino en moto guiado por un baquiano, emerge la escuela de Kotorreramana, en un amplio espacio donde escasea la sombra. Allí, en improvisadas aulas, solo dos de ellas con paredes, la veterana docente wayuu Ligia Velásquez y sus tres hijos, Lizeth, Hanan y Rosemberg acogen casi un centenar de chiquillos que rompen el silencio de la verde y muda fronda de bosque enano.
Las clases, parecieran seguir su intrincada hidra de mediaciones con la lucha de los docentes para sacar de la parquedad consuetudinaria a los niños wayuu. De pronto, se escuchan voces diferentes. Una niña por allá de inquieto parloteo, otra que pide palabra a cada rato. Uno más que cuchichea. Su dialecto rompe con el wayuunaiki o el español poco fluido de los estudiantes indígenas. Son niños y niñas venezolanos. No solo los he encontrado en Kotorreramana, son mayoría en la escuela de Olonokiou, los hay en Warawarao, Santa Ana o Tekia. La directora del Centro Indígena Número 10, Hayeth Palacios, me dice que en cada una de las 23 sedes de su institución hay varios estudiantes “arijunas” y wayuu, ya sea de origen colombiano retornados o nacidos en Venezuela. Solo en Kotorreramana son más de 30. No escapan a esta realidad los demás centros indígenas rurales de la zona.

Para los profes, representa un reto, también para el modelo de educación propia que algunos líderes quieren imponer. La escuela rural indígena ya no solo acoge a niños wayuu, los hay afro, arijunas colombianos y venezolanos. El panorama se volvió variopinto, la escuela intercultural se impone en un escenario en el que se quiere privilegiar solo la lengua y cultura wayuu y sacar a sombrerazos a los docentes arijunas.
La “seño” Ligia y sus hijos, todos los días pagan a un camión 350 para transportar a estos niños venezolanos desde Maicao. La necesidad lleva a una gana- gana funcional: los niños son arrancados, al menos por la mañana, de contextos de miseria, altos niveles de drogadicción, delincuencia, embarazo temprano y abuso sexual que le impiden la escolaridad. Se les garantiza transporte y alimentación escolar; aquí no soportan la presión estricta de uniformes costosos e inmaculados impuesta por coordinadores de disciplina en las escuelas urbanas. Para los profes, una manera, onerosa pero noble de garantizar la inflexible tasa de cobertura en sus sedes.

Aquí en Kotorreramana, lejos del lugar que las vio nacer, coinciden tres historias de vida entre muchas que se agolpan en la tragedia común de la migración venezolana. Tres niñas que jamás pensaron estudiar en una escuela indígena tan retirada, cuando nacieron en zonas urbanas o ciudades caóticas. Sueños que hoy crecen en estas precarias aulas con la esperanza de no quebrarse en el camino insondable de la incertidumbre.
Dareynibel, 10 años, está en el grado segundo. Dice haber nacido en Chiquinquirá. Su familia se vino a Colombia hace tres años. Vive en al barrio La Bendición de Dios, cordón de ranchos desvencijados detrás de la opulenta sede de la universidad de La Guajira en Maicao. Los habitantes de los barrios vecinos le llaman “Culo con culo” por el escaso espacio que se disputan las familias, la mayoría migrantes y wayuu. Allí, serpentea un arroyo de aguas fétidas y pulula la basura. En basureros cercanos y las calles encontró su familia el sustento, ella tuvo que esperar dos años, sacando algún provecho esquivo del basurero para poder ir a la escuela.
Dareynibel, una preciosa “monita” vivaz, voluntariosa y locuaz. Vive con su papá y tres hermanos, recuerda, enterrando la impotente mirada en suelo que, su mamá los abandonó. Los días no han cambiado mucho, sigue ayudando a la familia en el duro oficio del reciclaje. Solo que ahora se levanta a la cuatro de la madrugada, labora unas dos horas y luego se va a buscar el camión para la jornada de escuela.

Yaxibel ni siquiera me dejó hacerle preguntas, se suelta a hablar con fluidez espontanea. Es la contralora de la escuela, su liderazgo es evidente, toda una rama de canela, esbelta y coqueta. Tiene 12 años y está en cuarto grado y su rendimiento es ponderado con orgullo por su maestra Lizeth. Nació en Maracaibo, vive en el barrio Impacto de Dios, donde ya sus habitantes se han acostumbrado a la incesante pestilencia del matadero municipal de Maicao que queda a unos pocos metros. Cerca está el antiguo botadero de basura a la salida a Carraipía, hoy aún es usado por quienes recogen desechos en “carros de burro o mula”. Vive con su mamá, cuatro hermanos y padrastro.
Solo desde el año pasado pudo retomar sus estudios de este lado de la frontera, se vio forzada a poner sus manos al servicio del reciclaje hasta que la mamá tomó la decisión: no reciclaba más y se iba a la escuela. En la escuela se ha integrado a sus compañeros wayuu, es muy amigable y sueña con un futuro como profesional.

Por su parte, Saidith tiene 11 años, no recuerda dónde nació, solo que fue en el estado Zulia. También está en los barrios marginales de Maicao desde hace tres años como sus dos connacionales y hoy compañeras de escuela. Vive con la abuela y una hermana. “Mi papá nos abandonó y mi mamá está presa” suelta la confesión con rapidez como para evitar pensar al mismo tiempo. También está en cuarto como Yaxibel. También como sus dos compañeras de origen, infortunio y escuela, tuvo que reciclar. Hoy su abuela, pasa el día en los botaderos para mantenerla y permitirle ir a la escuela pues, el año pasado la matricularon y no pudo asistir ni un solo día.
Tres destinos que se reúnen en esta escuela luego de una fatigante travesía de migración. Aquí, las maestras en las jornadas culturales las motivan a recordar los referentes identitarios de su país natal. “Habrá que ponerles su himno también” sugiere la maestra Ligia. Tres niñas que como cientos más en estas escuelas indígenas, son como flores arrancadas y desarraigadas por el hambre, la hiperinflación y desesperanza. Flores que se han visto apabulladas por el icopor, el plástico y los desechos en los basurales. Flores de icopor, quebradizas en su vulnerabilidad, con futuro incierto, las tres han escuchado a sus padres “si la situación mejora en Venezuela, nos vamos el otro año”.
Por ahora, conviven entre los wayuus parte del día. Han aprendido una que otra palabra de su lengua. También ellos han ayudado a algunos amigos a ser menos ensimismados. Las políticas educativas de país hablan de un principio de inclusión, pero muchas veces las cifras de niños venezolanos o retornados no pasan de ser un dato frio en el papel.
Hoy, la escuela rural indígena, se debate en el dilema moral: se encierra en su cultura y su lengua o se abre a la interculturalidad de la cada vez más diversa población de sus aulas y alienta los sueños de niños como estas tres florecitas de icopor.