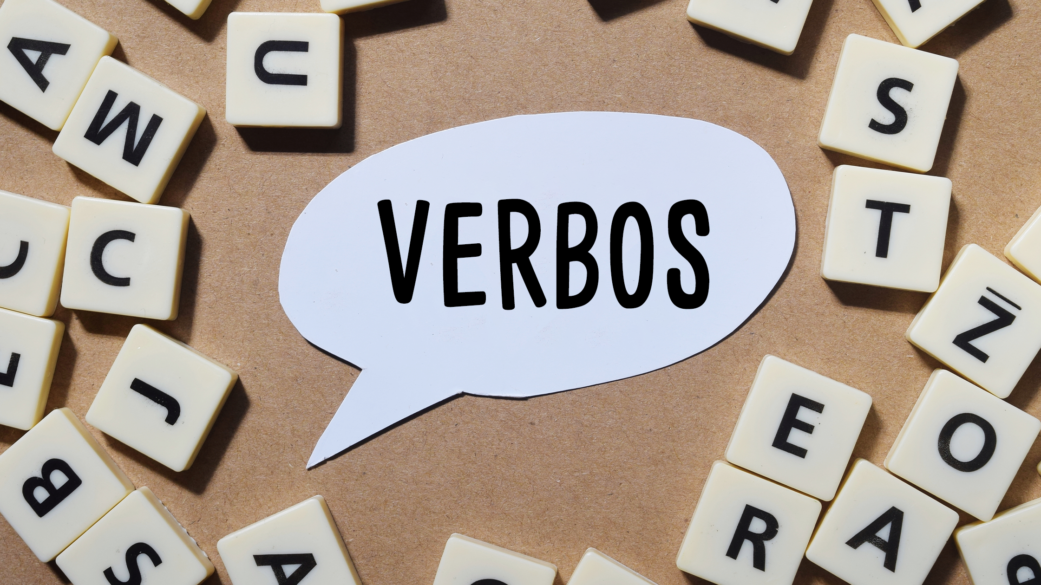Por Abel Medina Sierra.
“La envidia es un mal sobre la tierra/Dios mío dame paciencia/
Con tantos envidiosos/Porque cuando la persona es buena/Si ven que uno prospera/Se ponen trabajosos”. Así inicia la canción “La envidia” de Dagoberto Osorio grabada por Diomedes Díaz y Juan Mario de la Espriella.
Y es que la traigo a colación por la paciencia que he tratado de reunir para tramitar las intensas y negativas emociones que me generaron el escrito de Felipe Priast titulado “Del porqué yo aborrezco el vallenato”. Junto a la salida en falso del sesgado periodista Néstor Morales sobre el homenaje en el Congreso a la memoria de Omar Geles, constituyen dos hechos que nos pone a la defensiva a quienes queremos la música vallenata y que, además demuestra que hay personas que no tienen el mínimo recato para pordebajear nuestra música en un arranque de desmesurado arribismo y etnocentrismo.
Y escogí esa canción para darle toda la razón a mi compadre y colega de cátedra Emmanuel Pichón, cuando asegura que, en su escrito, Priast evidencia que padece todos los males que le pretende endilgar al vallenato.
Para quienes no han leído su grosero escrito, Priast entre las razones que esgrime para justificar un enconado desprecio para con este género musical están que es una música creada y consumida por gente envidiosa, ardida, rencorosa, chismosa, “de mal talante”; que es música para “patanes bagres”, costeños pobres “sin cultura”, “música de indios resentidos”, que esta música “de letras ordinarias”, “tontas e infantiles”, “de ordinariez apabullante”, ni siquiera llega al nivel de arte. Termina diciendo “El vallenato es música de envidiosos, un género que custodia bajas pasiones, y eso no es lo mío” y luego remata: “Todo en el vallenato es bastante pobre y bajo…”.
Contenidos relacionados
Una lectura, armados de paciencia y tolerancia por tanto veneno explícito contra el vallenato, sus hacedores y consumidores (como dicen “Ni Judas se atrevió a tanto”), nos hace descubrir tras lo tóxico que Priast es un envidioso, rencoroso, ardido, de mal talante, con bajas pasiones, ordinario, que poco sabe de arte y cultura y eso sí es lo suyo, su identidad.
Primero, quién es Felipe Priast. En la escena vallenata, pocos saben quién es, el musicólogo Roger Bermúdez comentó al respecto: “Al menos le debe agradecer al vallenato que estén averiguando quién es él”. Si usted trata de averiguar su perfil no va a encontrar un producto científico, una publicación seria, un cargo relevante, una iniciativa progresista. Solo unos escritos que nunca son publicados por medios creíbles, sino que circulan por los mismos caminos de los pasquines: las redes sociales. Lo poco que se sabe es que es barranquillero, como que vivió en Cartagena por lo que dice en sus escritos y que vive en el extranjero. Como todo “quillero” espantajopo y arribista, en sus escritos se regodea de su vida pasada de riquezas, que se codeaba con los ricos, que su padre fue “testigo” de muchos negocios de la élite costeña.
Pero, eso pasado, como toda gente ardida y envidiosa, como que es muy diferente al presente y en sus escritos lo que demuestra es un inmenso odio y resentimiento hacia esos ricos que fueron sus “uña y mugre” en tiempos de bonanza. Priast alimenta sus escritos de chismes, envidias y rencores contra las élites de su ciudad; lo más probable es que sus bajas pasiones lo lleven a indignarse que algunos de sus amigos lleguen a cargos importantes y hoy tengan la fortuna que él añora. Le tocó convertirse en el “sapo” de la escuela puppy, el que gana lectores contando infidencias de los “riquillos” de Barranquilla y Cartagena.
Otra manera de demostrar arribismo (al mejor estilo del aboganster Abelardo de la Espriella), es presentarse ahora como de gustos musicales refinados, experto melómano y curtido sociólogo. Espantajopismo puro y ramplón que no convence a nadie. La envidia lo carcome, ya en un escrito anterior se dolía que los cantantes vallenatos se movilizaran en carros de alta gama y calzaran zapatos Ferragamo como si el único que tiene ese derecho es él por haber nacido en cuna rica. Eso no tiene otro nombre: envidia, le raspa el ojo el éxito del vallenato.
Priast ha ganado ciertos lectores, apelando a la misma estrategia de muchos artistas e influencers: con la patanería, la ordinariez y la grosería. Sus columnas tienen un estilo agresivo, descuidada redacción y fuerte carga de obscenidades: escribe como habla cualquier “quillero” en una esquina de Rebolo (como cuando tituló: “Qué panamericanos ni qué mondá”). Eso a algunos les gusta, a quien prefiere un periodismo con estética y objetividad, le parecerá un insulto a la inteligencia, la estética y al oficio.
Una lectura crítica a su columna, nos revela que sus hechos son cuestionables, sus inferencias mal intencionadas y carentes de racionalidad y sus opiniones, a falta de los dos anteriores aspectos, tan débiles y sesgadas. Vamos a los hechos. Decir que el vallenato es música indígena es impreciso. En los inicios del vallenato y antes de la entrada del acordeón, se alternaba la dulzaina con carrizos y gaitas de indudable origen indígena y zambo. Pero, los análisis de musicólogos como Egberto Bermúdez y Héctor González han demostrado que en esta música hoy en día no existe el mínimo rastro de lo indígena.
Tampoco es cierto que no hay presencia de lo afro y lo caribe en el vallenato. Quien lo diga habla desde la ignorancia o la “apabullante ordinariez”. Los musicólogos que han analizado el vallenato, han encontrado que existe un estilo responsorial en la alternancia entre vocalista y coros de origen totalmente africano, de igual manera en el estilo percutivo, la técnica de mano limpia y el aporte de la caja y la guacharaca (resultó ser afro y no indígena según las investigaciones).
La gente que como Priast, solo destila odio contra lo vallenato le niega toda categoría a esta música: no la incluyen en la música “nacional”, siendo la música que más interpela la nación como lo sostuvo el filósofo Jesús Martín Barbero; tampoco en la “popular” cuando tiene todas sus características; otros le niegan la condición de “caribeña” cuando rítmica, melódicamente, en sustratos y organológicamente es un género totalmente caribeño. Solo la obtusa ceguera cognitiva de Priast y su total falta de lectura y códigos de apreciación musical no le permiten ver y escuchar lo que es evidente, además de su falta de lectura (sus columnas evidencian sus escasos referentes).
Es que Priast hace parte de ese “selecto” grupo de personas de ciudades como Barranquilla y Cartagena, en las cuales despotricar sobre el vallenato y presumir ser expertos en salsa, bolero y jazz se volvió una postura (y una impostura) intelectual. Muchos de estos “intelectuales”, no ha superado que el vallenato, una música que nació en los corrales, valles y montañas del antiguo Magdalena Grande, se haya convertido desde los años 90 en la música preferida, más vendida y con mayor número de grabaciones, conciertos y descargas en Colombia. Añoran tiempos en los que géneros de otros países nos colonizaban el gusto, pretenden echarle la culpa al vallenato de la cada vez menos presencia de grupos y géneros extranjeros en el país. Resentidos, ardidos, envidiosos, que les gustan echar “vainazos” es lo que son, como Priast.
Tampoco es cierto que el vallenato nació en las colitas y que éstas fiestas donde los pobres “emulaban” las fiestas de los ricos como asegura Priast. No sé de dónde sacó semejante esperpento conjetural. Las colitas eran fiestas públicas a las que iban cualquiera, rico o pobre y no fue en ese espacio donde nació el vallenato ya se ha demostrado. Decir que Armando Zabaleta era “paraco” como Carlos Vives, además de un despropósito es un anacronismo. Zabaleta fue el pionero de la música de protesta en el vallenato, cuestionó al presidente Valencia y hasta la reforma agraria. Vives, como releva el voluminoso estudio de Ochoa, Santamaría y otros (2014), ha evitado siempre toda agenda política en su propuesta musical, así que no se le puede vincular con ninguna ideología y mucho menos con el paramilitarismo.
Algo es parcialmente cierto, el vallenato es una música que sirve para echar “vainazos”. Existe un talante de piquería, lo que es una función agonística de las músicas orales. Pero, en Cuba existe la controversia, en Argentina y Uruguay la payada, en Chile la paya, en Panamá el gallino, en Trinidad el picong), en Brasil las bancadas y en Perú el wawakis. En Colombia, son muestras de duelos orales improvisados la trova paisa, el contrapunteo llanero, la copla rajaleña y los duelos de decimeros. Lo anterior demuestra que, desde los pueblos antillanos, hasta los criollos blancos, afros e indígenas de América, tienen formas de echar “vainazos” en duelos de repentismo o en las líricas de sus canciones.
Carece de toda lucidez un aserto según el cual, el vallenato no tiene cultura ni es arte. Como si esta música naciera por inteligencia artificial y no por el sincretismo y procesos de integración, reconstrucción y homogenización cultural. Solo un ignorante es capaz de decir que detrás de cada música no hay una cultura que la crea, recrea y trasmite. También es de inmensa estolidez afirmar que el vallenato no es arte. Toda música popular constituye una manifestación artística. El vallenato está en la misma categoría de música popular como el merengue, la cumbia, el porro, la salsa, la soca, el kompas y todas las músicas antillanas, solo coja una lista de características de las músicas populares y compare, Priast no lo va a hacer porque poco lee.
Si cantar a la mujer (“Bonita”), a la naturaleza (“Caño lindo”), al compadre (“A usted puedo contarle”), al hijo (“Mi hijo se creció”) a la madre (“Los caminos de la vida”), a la amistad (“Amigo”), al dolor de ausencia (“Alicia adorada”), al pueblo “Fonseca”, a Dios (“Tengo un Dios que todo lo puede”) es “custodiar bajas pasiones”, “ordinariez y corronchada”, todas las músicas del mundo estarían contagiadas de lo mismo porque son sentimientos universales.
Más bien, el pecado no está en la música sino en quien mal habla de estas. Así que remato con otro fragmento de la canción “La envidia” para enviar este “recado grosero” al ardido de Felipe Priast quien seguirá sangrando por la herida que le deja el éxito de nuestro vallenato: ”No desees mal en esta vida/Para que mi Dios te bendiga/
Porque aquel que escupe pa’ arriba/ Ay, le cae la saliva encima”. Pa’que se acabe la vaina.