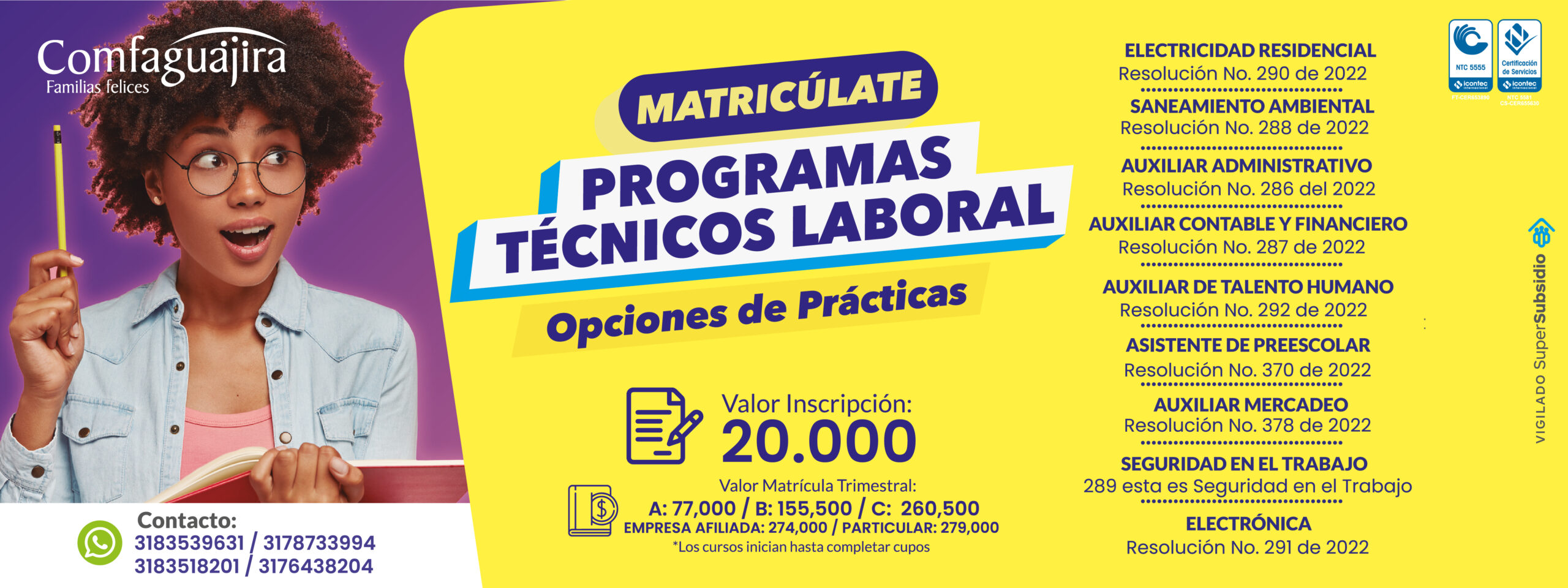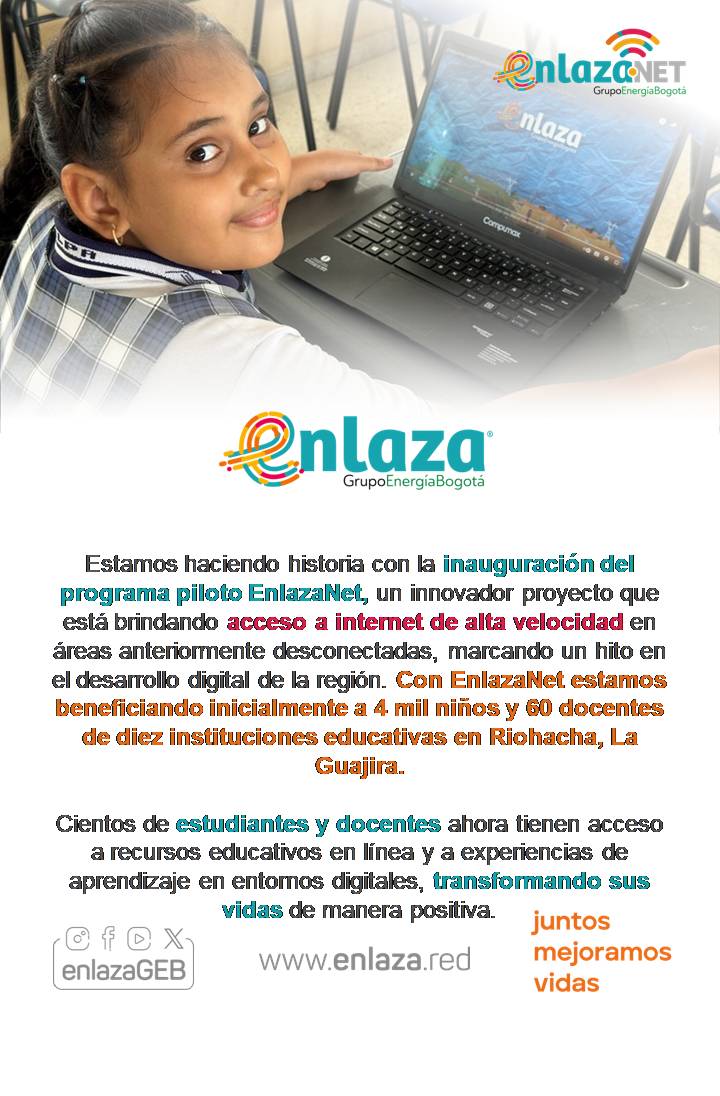*Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de revistaentornos.com
Por Válerin Saurith López.*
¿Cómo es posible trabajar con tanto orgullo cuando se vive del hambre de los otros?
Hay gente que siente que no puede perder el tiempo de su “única vida” trabajando para ganar un sueldo (así sea poco o muuuuuucho), que su trabajo – más allá del lucro – debe generar algún resultado o satisfacción que aporte a aquello que consideran “valioso para vivir”. También, hay quienes trabajan mucho porque les toca o porque “para eso estudiaron”. Hay quienes estudian mucho, tanto, que hasta llegan a ser “doctores”. Hay quienes no trabajan ni estudian nada, pero les encanta que los llamen “doctores” (doctora fulana o doctor mengano). Por fortuna, también hay gente que cree que su vida no puede reducirse a tal simpleza, por muy útil que sea el dinero o los estudios para enfrentarse a este mundo cada vez más mercantilizado, para vivir aquí, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá.
Para quienes no saben, acá en Colombia eso de ser “doctor” es algo ¡¡waoooo!!, tener un título de doctorado significa que te estas superando, aquí es común escuchar que “se es pobre porque se quiere, porque uno no trabajó o no se esforzó lo suficiente”. En Colombia, a diferencia de otros países, estudiar te da estatus social o cierto grado de capital cultural, sin embargo, esto no es garantía de capital económico, de hecho, muchos doctores andan por ahí desempleados. En nuestro país hacer un doctorado es un “lujo”, un mal llamado “privilegio de pocos”. También, al igual, son pocos quienes alcanzan a comprender que el tema del estudio y el trabajo, su gestión y distribución, no tiene mucho que ver con los méritos sino con la manera en que el capitalismo produce la desigualdad económica, racial y de género (y los dichosos privilegios asociados a todo esto y otras cosas más). En Colombia es supremamente difícil entrar a una universidad pública a estudiar un pregrado y mantenerse en él, ahora imagínense cómo es eso de “llegar a ser doctor”. Un día le escuché a mi papá uno de sus curiosos chistes en donde decía que “ahora tocaba bautizar a los hijos “Doctor”, ponerles ese nombre para que desde niño a uno le dijeran: ¡doctor! ¡doctor! ¡ey doctor fulano! o ¡ahí va el doctor mengano!, y listo ¡¡fin de tanta “fartedad”!! (Fartedad es una palabra que usamos los guajiros cuando algo goza de ser complicado o rimbombante pero poco útil para la vida cotidiana).
En los últimos años, entre la academia y los trabajos que he tenido, he percibido que muchas cosas no son como parecen y que la mayoría de las prestigiosas universidades, ministerios, departamentos de administración en salud y organizaciones de cooperación internacional en donde laboramos con tanto orgullo, están llenos de vidas precarias, de doctores (con o sin doctorado) y de “idiotas llenos de entusiasmo”. Esto último es triste y complicado de explicar, pero trataré de decir algo aquí sobre esto desde mi experiencia, desde lo que he observado en el campo de la salud pública y la nutrición. El pan de cada día en estos lugares consiste (así como en una película repetida y trillada) en escuchar a sujetos cargados de buenas intenciones, con alguno que otro diploma e “importante cargo”, recitar números, cifras, objetivos de desarrollo del milenio: “es que la FAO recomienda, es que la OMS dijo”… es que “pobres «nuestros» niños y «nuestros» indígenas”, es que “estamos salvando vidas” y bla, bla, bla (yo sé que más de uno ya identificó la patética escena de la que les hablo). Pues así transcurre “la gran vida” de muchos que andan por ahí administrando, cuantificando, nombrando, midiendo y estandarizando las vidas de los otros a través de una cacofonía sin fin de mandatos de gobierno y lineamientos, discos rayados que chirrean al son de una gran corrección política, pues pensar si esto sirve o no ¿a quién le sirve? y enunciarlo por fuera de la racionalidad económica/capitalista es imposible (además, pondría en riesgo el sueldito o el tal éxito que “con tanto esfuerzo” se han ganado).
He estado en muuuuchos espacios donde todos nos “hartamos” de mentiras mientras sostenemos una delicada sonrisa (y esperamos el sueldo de final de mes), donde todos creemos que vamos haciendo bien la tarea, la misma tarea que nosotros hemos construido, pues cada política gubernamental que ayudamos a diseñar desde la lógica colonial/cientificista aprendida en nuestras universidades, va a ser nuestra condena y también la de nuestros hijos (quienes habitarán el mundo heredado tratando de “ser alguien”, doctores y demás). Esa racionalidad económica que nos forma, que constituye nuestro deseo, que nos convence que vamos bien por más que sintamos lo contrario, es la misma racionalidad que inunda cada prestigioso lugar al que llegamos a trabajar, que nos habita y que “literalmente” está en el aire que respiramos: cualquier nutricionista “serio y riguroso” sabe que la desnutrición y el bajo peso al nacer también tiene que ver con la calidad del aire que respiramos, que esto no se resuelve únicamente con comida y que, de hecho, la forma en que se producen muchos de los alimentos que recomendamos (que planificamos, que están en nuestras guías, lineamientos y protocolos) generan el problema que queremos subsanar: el hambre, la desnutrición, la contaminación ambiental y “otras fabulas del capital” como diría Arturo Escobar (1997).
Mitigar la precarización de nuestras vidas y no seguir aportando a precarizar la de los demás no es una tarea simple y cómoda de hacer (y pensar), sobre todo cuando desde niños nos educan para “ser alguien” dentro del sistema, no para estar fuera de él: cuando nos dicen que debemos esforzarnos, blanquearnos y educarnos para no ser excluidos (es doloroso ser excluido, pero es aún más doloroso aceptar que no hay formas de controvertir lo que nos dijeron que teníamos que ser). Todos queremos alcanzar el sueño, estar en esa zona de confort que el consumo nos ofrece. Muchos se embriagan con el poder y el status que les da el sistema, con el efímero “pseudo-poder” que obtuvieron con tanto sacrificio. Cómo diría la filósofa Judith Butler en su texto Vidas Precarias, retomando a Levinas: necesitamos imaginar una nueva ética en donde podamos comprender cómo la precarización de nuestras vidas, comienza con precarizar la vida de los otros (2004)[1]. Necesitamos repensar lo que deseamos y lo que nuestros deseos son capaces de producir a la hora de enfrentarnos al mundo, para que nuestro temor de no “ser alguien” no se convierta en un gesto asesino. Nadie dijo que sería fácil, y así también no los recuerda el filósofo y pedagogo Estanislao Zuleta en su grandioso ensayo Elogio de la dificultad: “nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal”[2].
Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas, si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste sólo ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos (Zuleta, 1980).
Deseamos mal. Planificamos mal las políticas públicas y nuestras vidas, y junto a ellas afectamos la vida de los otros. Diseñamos mal los problemas que pretendemos resolver (las famosas agendas de desarrollo sostenible). Estudiamos lo que nos sirve para “vivir una vida digna de ser vivida”. Escribí esta nota mientras cocinaba. En estos días he estado muy feliz porque siento que iré muy pronto a La Guajira (ojalá que logremos solventar esto del COVID y volvamos a ser “los otros” que nunca fuimos). Pensar en La Guajira me hace olvidar el sin sabor de las reuniones de oficina, la declamación de lineamientos y planes de acción que nosotros mismos ayudamos a diseñar para seguir comiendo del hambre de los otros, para seguir manteniendo nuestras mediocres vidas. Yo voy a La Guajira cada vez que “mi” tiempo me lo permite. Desde los 13 años no vivo allá, mis papás “desearon, decidieron y lograron con mucho esfuerzo” que estudiara en la ciudad. Mi familia siempre ha permanecido en La Guajira, yo soy de allá a pesar de que he gastado la mayor parte de mi existencia en Bogotá.
Hace más de 20 años que mi papá trabaja en El Cerrejón, la empresa que me “ayudó” a pagar la maestría en una prestigiosa universidad privada (así dice mi papa, y no es tan fácil discutir esto con él). No es fácil hablar de esto con nadie, no es fácil entender cómo “los tales privilegios” de unos pueden convertirse en desventajas para los otros. Muchas personas no están preparadas para entender estas cosas sobre sus propias vidas, o no les interesa saber nada de esto. Quizás es mejor no poner en jaque la existencia. Tal vez exagero, tal vez muchos saben lucidamente lo que hacen y lo que son y, sin embargo, nada desvía su accionar.
Hace un año fui a la Media Guajira a trabajar como nutricionista en un proyecto financiado por cooperación internacional, el cual buscaba mitigar la desnutrición, la inseguridad alimentaria y el cambio climático (con enfoque de género, diferencial, territorial y todo eso que ahora está muy de moda y que financian mucho… no podemos quejarnos las nutricionistas que nos dedicamos a esto pues tenemos muuuuucho trabajo para un buen rato). Es agobiante organizar estas palabras aquí y tratar de decir las cosas de otro modo. El Cerrejón, la misma empresa que me “ayudó” a “ser alguien” en la vida, aparece en las historias de desnutrición y muerte de muchos guajiros (niños y adultos) que se resisten a la violencia ecocida que desde la década de los 70s pervive como parte de las políticas desarrollistas (minero-extractivistas), políticas gestionadas por funcionarios públicos que se educa(ro)n y trabaja(ro)n en el centro del país.
Quiero volver pronto a La Guajira para re-encontrarme con la gente que conocí en ese entonces, con la gente de Tomarrazón y con el “Río Camarones” en donde aún se puede jugar y hacer un sancocho. Quiero volver a La Guajira para estar con aquellos que saben que las ciudades no son viables para reproducir la vida, sino el capital. Las ciudades están (des)organizadas espacialmente para que seamos menos autónomos a la hora de alimentarnos, para que no podamos vivir sin el dinero, sin consumir, para que tengamos que comprarlo todo. Quiero volver a La Guajira a vivir “mi tiempo”, no los tiempos del capital. No sé muy bien que voy a hacer, pero cada día que paso como funcionaria pública w me convenzo más de lo que NO quiero ser. Quiero volver a La Guajira para amasar las arepas del desayuno, para ir a ver si la puerca parió, para echarles maíz a las gallinas, para hacer cosas más auténticas, reales y dignas.