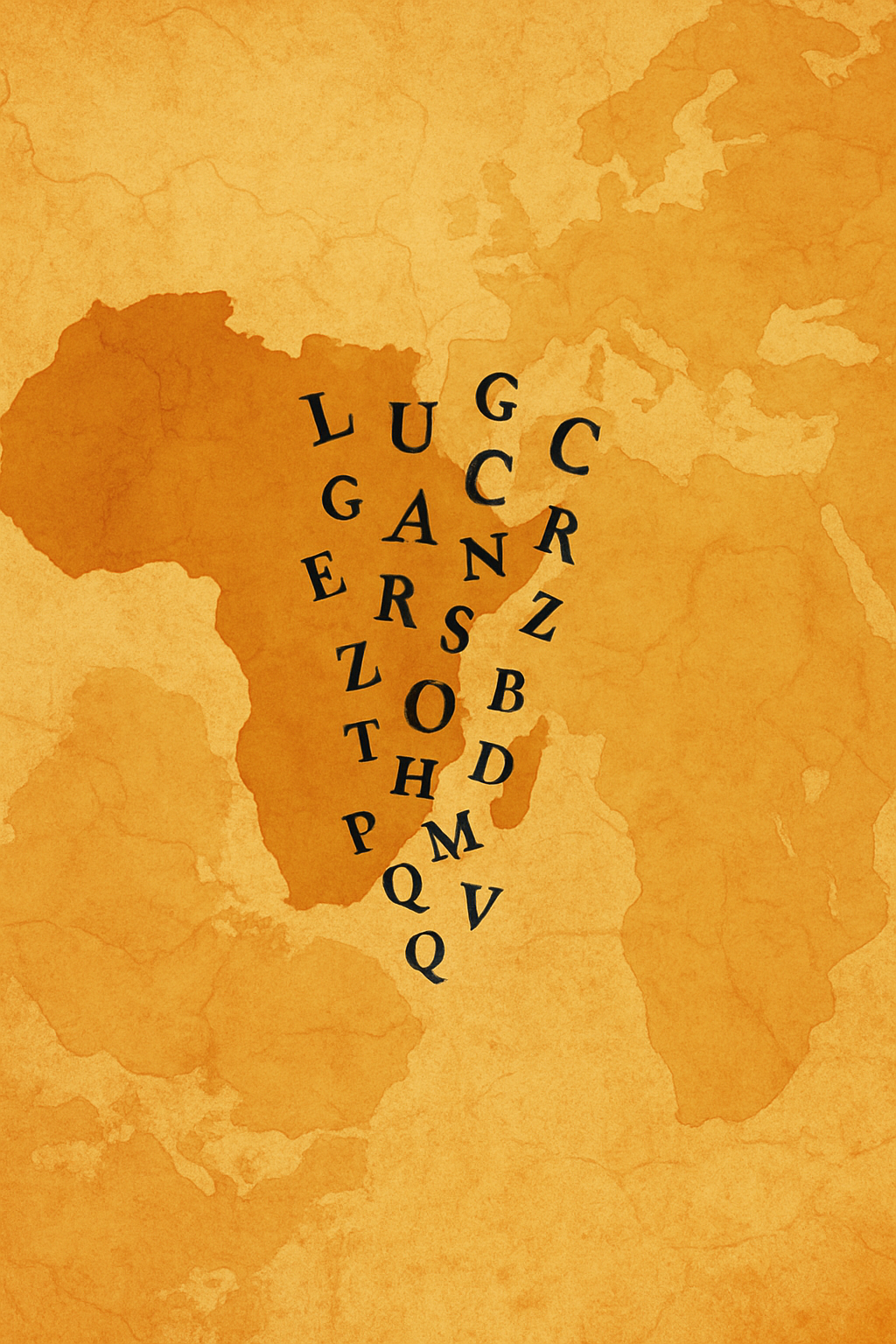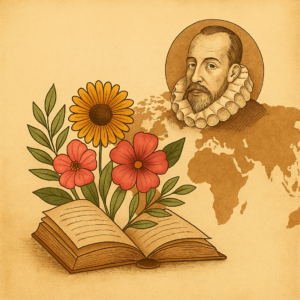Por Abel Medina Sierra
Continuando con el ejercicio de desentrañar los aportes de otras lenguas al idioma castellano, en esta oportunidad vamos a detallar cómo, paralelo al proceso de mestizaje entre ibéricos e indígenas, surge el fenómeno de la trata negrera que trajo a este continente un nuevo componente racial y cultural que también dejó escapar semillas que nacieron con vida propia en la lengua predominante del territorio al que llegaron. La mayoría de africanismos llegaron al español no mediante el contacto de los esclavos con sus amos o los indígenas sino a través del mismo español peninsular que ya los había integrado por un largo contacto comercial y de dominio político y militar.
A partir del siglo XV, la corona concedió licencias para la trata negrera que permitiera cumplir con los trabajos más exigentes como la explotación minera. Los prisioneros africanos llegaban, principalmente, a los puertos negreros de Portugal como Sao Tomé y Cabo Verde de donde se remitían a Veracruz, las Antillas, Nombre de Dios o Cartagena, no sin antes clasificarlos como Mandingas si procedían de países costeros como Senegal, Sierra Leona, Minas (llamados así por el puerto portugués de Sao Jorge Da Mina) los originarios de Ghana, Suroriente de Nigeria y el reino de Benín; la mayoría de estos de las etnias ashanti, yoruba y fanti. Los Congo provenían del suroriente de Camerún y sur de Angola. Eran de la etnia bantú que llegó a ser la de mayor presencia cultural y lingüística en América.
El África subsahariana, donde se reclutaban la mayor parte de los esclavizados, ha sido un área caracterizada por el plurilingüismo, una verdadera babel con intrincados componentes étnicos, tanto así que los mercaderes que solían transitar por esta región, requerían el uso de varios intérpretes para una zona restringida. De igual manera, estos intérpretes se valían de lenguas vehiculares para propiciar un acercamiento con grupos tan diferenciados lingüísticamente.
La familia lingüística bantú ha sido documentada como la de mayor influjo en América durante el proceso de mestizaje y asimilación intercultural que la colonia auspició. El territorio de influencia bantú cubre casi toda África y abarca la región atlántica y sur de Camerún, Guinea Ecuatorial, mitad septentrional y occidental de Gabón, noroeste de Congo Brazzaville. Se han identificado 16 zonas de presencia mayoritaria bantú con decenas de grupos y cientos de lenguas. Se considera que más de 100 millones de africanos hablan actualmente estas lenguas cuyos rastros podemos encontrar como evidencia del sustrato africano en nuestra lengua y especialmente en la región atlántica y pacífica de Colombia.
Contenidos relacionados
Las relaciones de trabajo, el nuevo escenario geográfico para grupos de esclavos de origen y lengua diversa y los procesos de sincretismo racial como el zambaje y la mulatez auspiciaron que los africanos se apropiaran del castellano como lengua franca que les permitía interactuar con sus similares de lengua diferente, con los indígenas y amos. Los españoles comenzaron a establecer categorías entre los africanos a partir de su nivel de competencia en el castellano como segunda lengua: los bozales eran aquellos negros recién desembarcados que no usaban el castellano; los ladinos, hablaban el castellano con suficiencia; los chontales, eran aquellos que hablaban esta lengua, pero de una manera incorrecta o sin mucha competencia.
En fin, el sustrato africano legó aportes lexicales de varias etnias, muchas de ellas hablaban lenguas muy diferentes entre sí. Las lenguas africanas que más han aportado lexicalmente al castellano de América son: el lingala que se habla en Zaire y Congo, kikongo de este mismo país y del Congo, quimbundo y swahili de Tanzania.
Aportes de lingüistas como Germán de Granda, Aquiles Escalante y Nicolás Del Castillo Matheu nos ayudan a distinguir los africanismos que se han incorporado al castellano, en especial al hablado en Colombia. Se consideran formas provenientes de lenguas africanas voces como: afunchado (arroz que queda húmedo), añangotarse, bachata, banana (proviene de banane en kongayi del oeste de África), bangaño (fruto seco de la calabaza, de la lengua kikongo), batuquear, bemba (de la voz lingala mbebu: ‘labios’), bembé, biche (de la voz swahili bichi: inmaduro), binde (fogón formado con tres piedras, viene del swahili), bololó, bongo, bongó, bunde (procede de la voz kikongo bunda), cabungo (persona o ganado pequeño. Puede venir de kabo-ngo en la lengua carabalí Ibo o del quimbundo kambonga: ‘muchacho pequeño’), cachimba (pipa, viene del quimbundo), cachumbo (rizo, tirabuzón, bucle de origen bantú), calunga, cambambera, cancamán, catanga, casimba (de la voz quimbundo kixima: ‘pozo’ que pasó al portugués), conga, congolocho, cucayo, cucuriaco, cumbamba (quijada, mbanga en lengua lingala), cumbanchar, cumbia (en kikongo nkumbi es un tambor), cumbé, currulao (puede venir del kikongo kulala: danza rápida), chécheres, chévere, chimba, chimbo, chócoro (del ibo okpókolo con igual sentido), fucú, grajo, guandolo, guandúl (proviene del kikongo wandu), guarapo, guineo, macaco, machángalo (ñeque), macondo (de la voz ma-nkondo: variedad de banano en kikongo), macuá (ave), macumba, mafafa, mafufo, malambo, malanga (de ma langa voz kikongo), mambo, mandinga (viene de la etnia malinké quienes se autodenominan mande-nga), manduco (de manduku en lengua bantú), manguala (inicialmente trabajo colectivo), mampolón (de mpolunga, persona grande y larga en lengua kikongo), mampora-mampara (racimo de plátano o plátano en el Pacífico, probablemente de origen kikongo), mapalé, maranguango (de wanga: ‘hechizo’ en quimbundo. Otra teoría se refiere al mulunguánga: ‘caldero en que los brujos preparan sus brebajes’ en Congo), maretira (tuza), maricongo, marimba (xilófono, viene del quimbundo), merengue, milonga, mócoro (inepto, del ibo ókolo: debilidad, incapacidad), mondongo, monicongo (del quimbundo muxicongo para llamar a los originalmente naturales del Congo), motete (de mutete, carga en quimbundo), ñame, ñango (del bantú nyonga: cadera), ñinga (el bantú eninga: excrementos), ñoco (viene de ny-ko en lengua kikongo), ñoño, ñóñorra-ñola (llaga), panga, porro (tambor cónico de un parche), quimbombó, quilombo, rebolo, rumba, salar (en el sentido de traer mala suerte. Viene del kikongo nsála: hechizar maléficamente), soso, sungo, taita, tambo, tanga (de la voz kikongo ntanga: tela, taparrabo), timba, timbilin (desequilibrio, viene de n-temba: vacilar en lingala), tunda, zambapalo, zombi.
Por otra parte, es conocido que a muchos de los esclavos se les denominaba por el grupo étnico al cual pertenecían o del punto de embarque esclavista del que provenían. Estos etnónimos los encontramos en los apellidos más comunes en la zona negra de Colombia y hacen referencia a pueblos, regiones o etnias africanas. Notemos cómo la gran mayoría de estos apellidos de origen africano se nos hacen familiares porque conocemos futbolistas de zonas afrodescendientes en Colombia que los portan: Mina, Arará, Chalá, Popo, Carabalí (gentilicio de los de Calabar, Nigeria), Mandinga, Chamba, Congo (esclavos de lengua kikongo), Setré, Lucumí, Luango, Canga, Bomba, Bambara, Caraba, Ambuila, Angola (ngola: etnia de este mismo país), Balanta (etnia de Guinea), Biáfara (Biafada, etnia y lengua de Guinea), Manyoma, Matamba y Zape. Como hemos visto, la lengua castellana también nos muestra cómo la savia africana se integró…